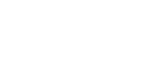La democracia es un sistema de gobierno en el que participa toda la población o todos los miembros elegibles de un Estado, generalmente a través de representantes elegidos. No existen democracias puras en el mundo. En verdad, la naturaleza humana haría muy difícil tener una democracia verdadera—una en la que cada persona tenga una voz igual—sin representantes elegidos.
En los países occidentales, la forma de gobierno más común es, en realidad, una república constitucional. En este sistema, el pueblo, conforme a una constitución, elige a miembros de la sociedad para que los representen en la creación de leyes y políticas. Esta forma de gobierno, aunque lejos de ser perfecta, sí ayuda a que todas las personas tengan voz sobre cómo viven y cómo son gobernadas.
Las repúblicas constitucionales incluyen a personas con distintas opiniones, frecuentemente representadas por partidos políticos diversos. Republicano, Demócrata, Liberal, Conservador, Laborista, Verde, Obrero, entre otros, son algunos de los partidos que existen actualmente en estos países. Desafortunadamente, se ha vuelto común que los miembros de cada uno de estos partidos acusen a los demás de ser una “amenaza para la democracia”.
Desde una perspectiva cristiana, la democracia está en armonía con el don divino del libre albedrío: la capacidad de tomar decisiones. Tenemos la libertad de seguir los mandamientos de Dios (o no), de obedecer la ley o violarla, de tratar a los demás con bondad o con crueldad. El libre albedrío conlleva responsabilidad, ya que toda decisión tiene consecuencias, tanto buenas como malas. Como cristianos, debemos discernir cómo usar nuestro libre albedrío conforme a la voluntad de Dios—una tarea que no es sencilla ni compartida por todos los cristianos.
Si bien las políticas y leyes pueden representar una amenaza para el sistema democrático de gobierno, como individuos siempre tenemos el poder de respetar los derechos de los demás. Ningún partido político posee la verdad absoluta. Una democracia saludable depende de la capacidad de escuchar, aprender y estar abiertos al diálogo reflexivo.
Cuando ejercemos nuestro libre albedrío de una manera que respeta los valores cristianos—el respeto, la justicia y el amor al prójimo—ayudamos a asegurar la democracia para las generaciones futuras.