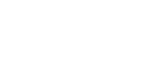Hoy concluimos tres meses de reflexiones sobre el perdón. Todavía no hemos abordado lo que posiblemente sea el aspecto más difícil del perdón: el perdón de nosotros mismos.
Con excepción de la Santísima Virgen María, todo ser humano desde el principio de los tiempos ha cometido pecado. (Recordemos que Jesús era una Persona Divina con naturaleza humana). Estamos afectados por el pecado original – esa tendencia es parte de nuestra naturaleza que se aparta de Dios y de sus leyes. Aunque el pecado original es borrado en el Bautismo, su efecto, que san Agustín llama concupiscencia, permanece en nosotros. A veces elegimos lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere.
Si creemos en lo que enseñó Jesús, y en lo que contiene el Antiguo Testamento, sabemos que el pecado humano puede ser perdonado por Dios. Puede ser perdonado una y otra vez, siempre que estemos sinceramente arrepentidos y trabajando por crecer en santidad. Pero no siempre es tan fácil perdonarnos a nosotros mismos por los pecados que cometemos. Podemos sentirnos indignos del amor de Dios, o del amor de cualquier otra persona. Nuestras transgresiones pueden acompañarnos toda la vida, atormentándonos y haciéndonos pensar que somos “menos que los demás.”
Mientras que quizá perdonemos a otros por los mismos pecados, de alguna manera pensamos que nuestros pecados son imperdonables.
Si reflexionamos un momento, nos daremos cuenta de que esto es el pecado del orgullo. El orgullo no solo significa creer que somos mejores que todos los demás – también puede significar creer que somos peores que todos los demás. Con todo el poder que tiene un Dios Todopoderoso, creemos con arrogancia que su poder no es lo bastante grande para perdonarme. Pero esto es un engaño del Maligno, y debemos luchar para superarlo.
Esta semana, reflexionemos en la verdad de que nadie está más allá de la redención, sin importar cuán pecador haya sido – e incluso esto te incluye a ti.