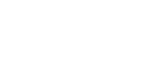Al final de la reflexión de la semana pasada, se mencionó que Dios nos pide, como criaturas suyas, que practiquemos la humildad. Por eso, debemos comprender qué es la humildad —pues no podemos vivir una virtud que no entendemos.
La palabra humildad proviene de la misma raíz que humus, palabra latina que significa “suelo” o “tierra”. Esto puede parecer una conexión curiosa, pero en la humildad estamos conectados con la realidad de la tierra —estamos “con los pies en la tierra”, por así decirlo. Así como un campesino conoce el terreno que cultiva, ser humildes es conocernos a nosotros mismos.
Muchas personas piensan que la humildad consiste simplemente en menospreciarse, en ponerse por debajo de los demás. Pero eso no es verdadera humildad. Más bien, la humildad implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones; no se trata de considerarnos sin valor. De hecho, hacerlo sería olvidar que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
En la humildad, aceptamos que somos criaturas, sujetas a los límites de nuestra condición creada. Ser humildes, entonces, puede describirse como vernos a nosotros mismos como Dios nos ve: con una mirada objetiva y real. Tanto nuestras capacidades como nuestras fragilidades vienen de Dios y pueden ponerse a su servicio. Como enseña san Francisco en las Admoniciones: «Dichoso el siervo que no se considera mejor cuando lo alaban y honran las personas, que cuando lo tienen por vil, simple e indigno. Porque lo que una persona es ante Dios, eso es, y no más.»
Esta semana, recordemos quiénes somos ante Dios —y que esa conciencia humilde nos lleve a abrir el corazón hacia los demás y hacia toda la creación.