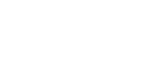Como personas de fe, aceptamos el hecho de que toda persona peca. Ningún ser humano creado, con la excepción de la Santísima Virgen María, ha vivido una vida completamente libre de pecado. Incluso Jesús tenía naturaleza humana, aunque era una persona divina.
La pregunta es: ¿cómo podemos afrontar mejor nuestra inclinación al pecado? Es necesario plantearla porque nuestro libre albedrío nos permite elegir cómo manejar el pecado.
Para responder, primero debemos hacer una distinción importante entre dos emociones: la culpa y la vergüenza. A menudo usamos estas palabras como si significaran lo mismo, pero no es así.
La culpa nos dice que hemos hecho algo mal; es una emoción que puede ser útil. Si hemos lastimado a otra persona, la culpa puede impulsarnos a pedir perdón y tratar de reparar la relación. Si hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, la culpa nos mueve a arrepentirnos y a intentarlo de nuevo.
La vergüenza, en cambio, no se enfoca en lo que hemos hecho, sino en lo que creemos que somos. Cuando vivimos en vergüenza, pensamos que no merecemos el perdón ni el amor. Esto hace que la vergüenza sea peligrosa: es desesperanza. Y además, es completamente contraria a la fe cristiana. La vergüenza es un truco del Maligno para convencernos de que Dios no es un Padre amoroso, sino un juez implacable. La vergüenza nos lleva a escondernos de Dios y de los demás. Mientras que la culpa puede ser una emoción productiva, la vergüenza es corrosiva.
Nuestro Dios es Amor, y fuimos creados por amor. A pesar de nuestras faltas y fallos, nunca debemos avergonzarnos de quienes somos: hijos de un Dios que nos ama.
Esta semana, enfoquémonos en distinguir entre culpa y vergüenza. Debemos dejar atrás la culpa una vez que nos hayamos arrepentido, y desechar la vergüenza de inmediato.